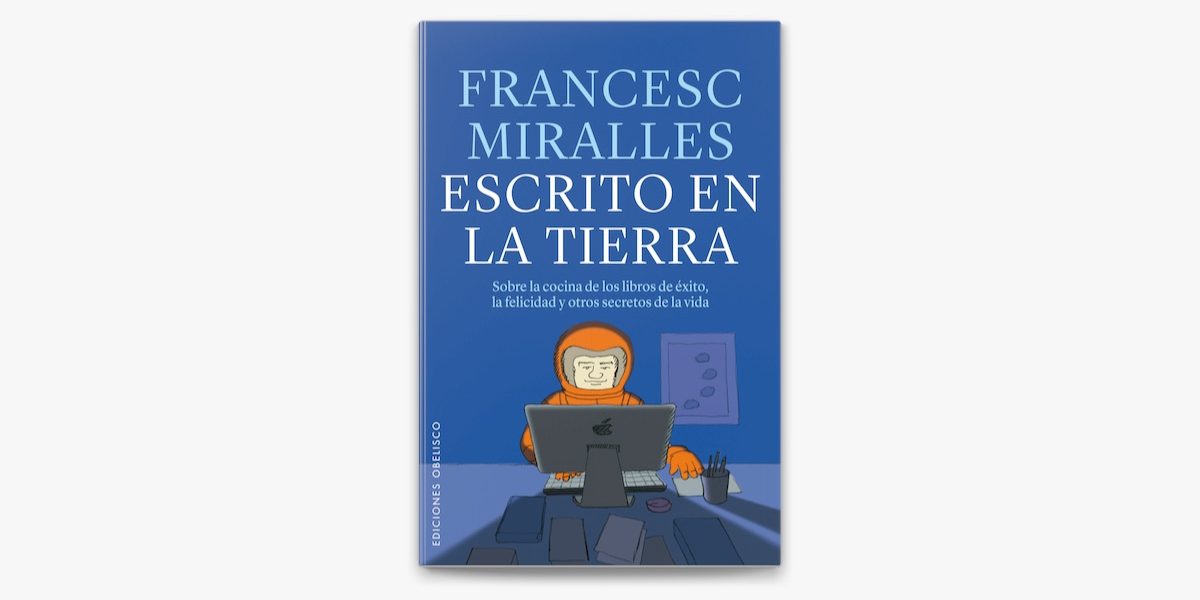Hace un par de días empecé a leer Escrito en la tierra de Francesc Miralles, y no recuerdo haber estado tan enganchada a un libro (muy en competencia con La asistenta). Tampoco recuerdo una lectura con tanto subrayado como esta.
Más allá de las memorias del autor, es un destape del funcionamiento del mundo editorial que recomiendo a cualquier persona que quiera publicar una novela, pero también tiene el característico toque filosófico y de crecimiento personal propio del autor. Es una maravilla de libro y espero hablaros de él muy pronto.
Por ahora, quiero recuperar la siguiente reflexión. El capítulo 26 se titula La buena acción de la semana, y os dejaré un fragmento tal cual que resume muy bien de lo que quiero hablar hoy:
Puedes contribuir económicamente en ONG o colaborar como voluntario en muchas causas, pero tu aportación a veces no tiene el rostro de alguien que puedes tocar con tu mano. Me hablan de cambiar el mundo, pero ni siquiera bajan la mirada a un anciano que se hiela de frío en la entrada de un cajero, mientras sacan dinero para su ocio.
Y concluye: <<No creo en ninguna solidaridad que no empiece por la persona que sufre a tu lado, aunque sea un perfecto desconocido.>>
A veces sentimos que por viajar a otro país a ayudar a un país tercermundista colaboramos más, pero obviamos situaciones obvias como visitar más a menudo a tu abuelo en la residencia o llamar a tu padre jubilado.
El episodio sigue y, en algún momento, habla de realizar una buena acción a la semana y, hablando de ayudar a alguien desconocido, he recordado la siguiente anécdota de hace dos años:
Tenía una cena con un grupo de amigos y salí con tiempo de casa porque quería ir andando. Era un trayecto de unos 45 minutos, aproximadamente. Supongo que andé rápido porque cuando estaba a cinco minutos me di cuenta de que faltaba una media hora. Me senté en uno de estos bancos de madera que han habilitado en ciertas calles peatonales de Barcelona para hacer un poco de doom scroll. Pasaron diez minutos cuando un joven rubio se sentó a mi lado. Sin pensárselo y muy angustiado, me dijo en un inglés fluido: “Necesito ayuda, no me encuentro bien y necesito ir al hospital”.
Lo primero que pensé, como cualquier chica a quien se le acerca un hombre por la calle, fue: un borracho que no sabe dónde caerse muerto, putos expats. Pero el chico insistió en que había tomado una bebida energética y que el corazón le iba a mil. Llamamos a urgencias y una voz desganada preguntó qué le pasaba. Yo actuaba como traductora, haciéndole las preguntas que me mandaban: si había tomado alcohol, drogas y las típicas cuestiones protocolarias. El chico afirmó que solo se trataba de alcohol y bebidas energéticas, una mezcla que lo había dejado sin poder dormir desde hacía más de diez horas porque sentía que el corazón le iba a mil.
La mujer del teléfono nos dijo que sería mejor si íbamos nosotros mismos a urgencias, que en este caso una ambulancia tardaría mucho en llegar. Por aquel entonces tenía que marcharme a la cena, pero tampoco podía dejar al alemán tirado. Así que buscamos un taxi los dos con dirección al Hospital de Sant Pau. No mentiré: en aquel momento pensé “por favor, que se ofrezca a pagar él el taxi porque sería un Bizum perdido”. Por suerte, así fue.
Cuando llegamos al hospital, en recepción conté la situación del chico y nos ofrecieron pasar a la sala de espera. Me trataron como si fuera su pareja y dije que no lo conocía de nada, que simplemente me lo había encontrado en ese estado. Una vez en la sala de espera, mi papel de salvadora había terminado y le dije al chico que estaba en buenas manos y que cuidarían de él. Supongo que me lo agradeció de algún modo. Marché del hospital sin saber nada de él: ni su nombre, ni su edad, ni nada. Sé que lo ayudé; encontrarte de este modo en un país extranjero debe de ser angustiante.
Me fui y, por sorpresa, solo llegué unos 10 minutos tarde, con una anécdota y con la sensación de haber ayudado a alguien. Aunque no simpatizo con los guiris que vienen a emborracharse por aquí, en aquel momento me salió esta predisposición. Al final sustituí veinte o treinta minutos de móvil por una experiencia surrealista que todavía recuerdo.
Esta semana iba a reseñar La sociedad del aburrimiento, pero ya ha quedado un In between digno de longitud, así que lo dejamos para la semana que viene.