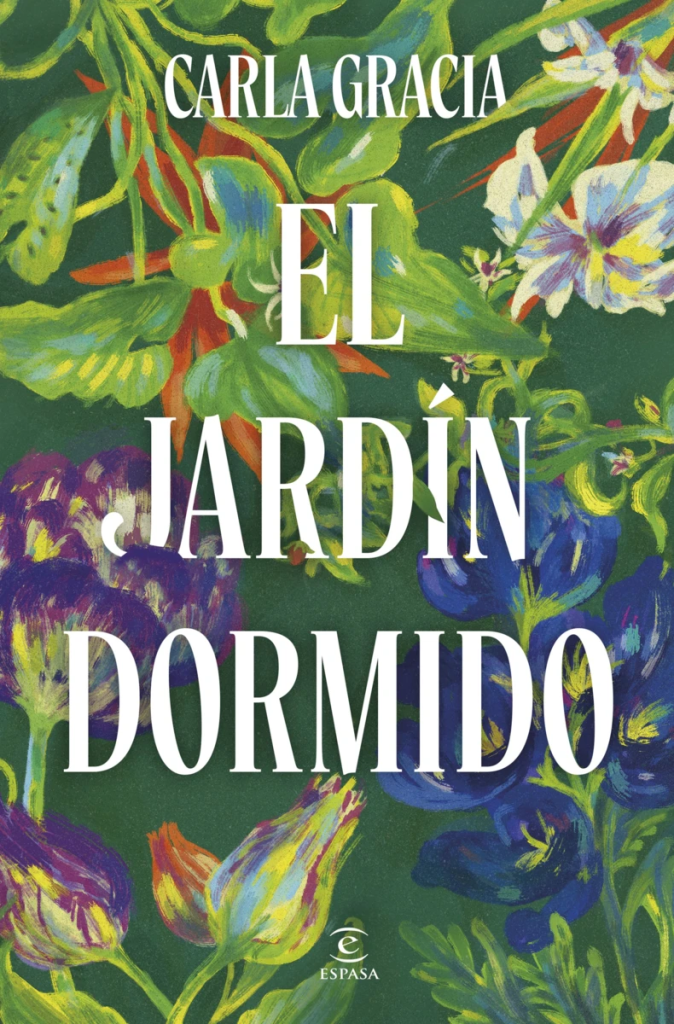Existe una curiosa idea que se repite últimamente: que 2026 será el nuevo 2016. La semana pasada ya escribí sobre algo relacionado con el tiempo —las batallas entre generaciones— y había pensado en cambiar de tema, pero lo cierto es que los años universitarios fueron tan épicos que solo pensar que eso pueda volver… me despierta una nostalgia inevitable. Porque hoy ya no sería capaz de aguantar ni un 10 % de lo que hacía entonces. Un tren de vida que pocos pueden sostener.
Llegué a combinar tres trabajos: daba clases particulares, trabajaba en tiendas como Nike y Casa del Libro y, sobre todo, hacía turnos de noche como camarera de discoteca tres veces por semana (sí, este es mi pasado). Y las noches que tenía libres no faltaba ningún miércoles a El Dirty de Razz, o alguna vez me colaba en el MVP de Sutton. Cuesta imaginar esa vida nocturna cuando hoy soy la persona más mañanera que existe: me encanta levantarme a las siete, cuando la ciudad duerme y todavía no hay luz, y acostarme a las once de la noche.
Han cambiado muchas cosas, y no solo yo. Desde 2014, cuando me independicé, vivía sola en un piso del Eixample pagando 450 € con gastos incluidos. Y no, no era una ratonera. Me lo podía permitir y, además, viajar de mochilera con mis amigas. Incluso pude ahorrar lo suficiente para, un año más tarde, dejarlo todo e irme a dar la vuelta a medio mundo durante seis meses.
Si vuelve el 2016, que sea con esas mismas condiciones, no solo con la música y la forma de vestir. Eso sí que sería genial.
Si vuelve, lo observaré y lo disfrutaré desde la distancia, porque es imposible recrear años como aquellos. Hace unas semanas circulaba por TikTok un vídeo de John Hamm en una fiesta, y la aplicación se llenó de comentarios diciendo: “Siento pena por quienes nunca podrán vivir una noche auténtica de 2016”. Y tienen razón. Porque no era solo un tema de música o estética. Era un tema de presencia.

Internet no era lo que es ahora. Instagram se había lanzado hacía pocos años y solo permitía publicar fotos. La interacción en redes era mínima. Llegabas a una discoteca y te ibas directa al guardarropas a dejar la chaqueta con el móvil dentro. No lo necesitabas. Pasabas cinco horas dentro del club completamente aislada digitalmente. Todo eran relaciones en presente. Perderte y reencontrarte una hora después formaba parte de la noche. ¿Quién necesitaba mandar diez WhatsApps o llamar dos veces? Daba igual.
Esto es lo que dudo que hoy pueda recrearse de la misma manera. Lo original, supongo, siempre será mejor. Los reboots lo intentan, pero no es lo mismo. Como dicen en el sudeste asiático: same same, but different.
Si quiere volver, que vuelva. De momento, ya es divertido revivirlo a través de las fotos que todos estamos publicando de nosotros en 2016. Me quedo con esa parte. La memoria y la nostalgia nunca se fueron. Ahora sí que prometo que será la última vez, en mucho tiempo, que escriba sobre el pasado, y que me centraré más en anécdotas del presente.
He pensado en empezar a cerrar los escritos con el libro que he leído esa semana, así que esta semana os dejo la reseña de El Jardín dormido de Carla Gracia.
El jardín dormido de Carla Gracia
Carla es una gran autora que, por suerte, tengo la suerte de acompañar desde mi agencia FIKA, donde trabajamos su estrategia digital para dar coherencia y recorrido a todos sus libros. 2025 ha sido un año de auténtica locura para ella. Ahora acaba de publicar El jardín dormido con Espasa, una novela cuya sinopsis dice:
«Se busca persona sensible y trabajadora para despertar un jardín en una finca en el Ampurdán. Abstenerse personas alegres y entrometidas», dice el anuncio que Iris ve en la floristería de su tío poco después de dejar a su novio y su trabajo bien remunerado, pero poco satisfactorio, en un banco. Por desgracia, cumple con las condiciones: la alegría es un bien escaso en su vida y bastante tiene con sus propios problemas como para entrometerse en los de los demás.
No hace falta decir que la protagonista aceptará el trabajo.
Categorizada hoy como healing book, es una historia con algo especial. Me ocurrió algo parecido leyendo La montaña mágica, de Thomas Mann: Carla sabe crear un microcosmos tan sólido que consigue transportarte a él y hacer desaparecer la noción de tiempo y espacio del presente. Aunque estés junto al calefactor, puedes sentir el frío del Ampurdán. Aunque estés en una Barcelona contaminada, puedes oler la frescura rosácea de las plantas. Es una sensación envolvente.
En esta misma línea, la importancia de la atmósfera y del misterio que rodea la casa es tal que la novela se sumerge en un tono gótico que me ha fascinado. El espacio no es un simple decorado: es un personaje más. Los silencios, los secretos y la intuición mandan en este libro que, poco a poco, va sorprendiendo al lector al oscilar entre dos géneros distintos (no adelantaré mucho más).
Además, cada capítulo se inicia con una flor o planta distinta (con ilustración incluida de la mano de Carla), acompañada no de una descripción técnica, sino de una definición mucho más emocional y sanadora, que nos recuerda que los vegetales también tienen un propósito claro en este mundo.